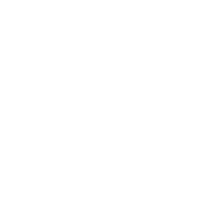Un recorrido por la Barcelona fantasmagórica y demoníaca por Ricard Martin

La huella del Diablo
Las fronteras jamás son aburridas; incluso si son fronteras de barrio: pongamos, por ejemplo, la calle Córcega. Su tramo entre Paseo de Gracia y Paseo de San Juan -frontera entre Gracia y el Ensanche- es un festival de color humano y ajetreo: bingos, sex-shops, la discoteca Imperator, el Hotel Seventy, la Churrería Trébol. Pero recordad que estamos en una frontera: un giro a la izquierda por Milà i Fontanals, y bastan doscientos metros al norte para entrar en una dimensión de calma total, en el corazón de la Gracia gitana. A la altura de Josep Torres, 20, el silencio deviene casi opresivo. Y casi de golpe te asalta la presencia de la imponente Casa Agustí Atzeries, también conocida como la Casa del Demonio. No es difícil deducir el porqué: cuatro impresionantes frescos del demonio encarnado como el Mefistófeles de Fausto adornan su fachada. A la estampa del satanás dandi la puntúan fieras cabezas de piedra, agazapadas bajo balcones y capiteles. En 1892, el exitoso empresario Agustí Atzeries emprendió una ambiciosa reforma de su vivienda. La quiebra de su negocio lo puso entre la espada y la pared, y bajo el agobio de las deudas y un techo a medio hacer, vendió su alma al Diablo. El resultado fue un primer premio en la lotería y el saneamiento de su economía de un plumazo. Es de bien nacido ser agradecido: Atzeries dejó bien claro en la reforma quién había sido su patrocinador. Curioso: a 50 metros, en el número ocho de Fraternitat, una placa nos recuerda que allí nació el Pescaílla (quien, como hizo el bluesman Robert Johnson en el cruce de caminos, quizás vendiera su alma al demonio a cambio de su prodigioso ventilador).

Un poltergeist en Gracia
La quietud de estas calles oculta historias que no son tan solo leyendas y habladurías: en el número 53 de Francisco Giner encontramos el rastro del único poltergeist documentado de Barcelona. El domingo 10 de febrero de 1935, el vigilante nocturno Enric Montroig llego a casa después de una jornada laboral en Paseo de San Juan. Hacia las 11 de la noche, unos golpes despertaron a la familia (dos niños, mujer y suegra). Atónito, Montroig vio como salía un cajón disparado de la cómoda del comedor, y los golpes y los ruidos nocturnos siguieron en aumento. El lunes se presentó una pareja de la Guardia Urbana para investigar los hechos, sin ningún resultado. El martes todo parecía tranquilo: pero hacia las siete y media de la tarde, un estruendo precipitó a todos los vecinos del inmueble a la calle, aterrorizados por una fenomenología inexplicable: sillas que se caían solas, relojes que se paraban, golpes de puerta sin mano en el pomo, una lluvia de piedra en el patio interior, y todos los cristales vibrando sin causa aparente. Los hijos de los vecinos -no tan solo de la familia Montroig- declararon haber visto sombras blancas moverse por el pasillo y haber sentido el roce de una especie de ala fría en la frente, a la vez que alguien o algo golpeaba en los cristales. Los Montroig desalojaron la vivienda y ahí se acabó el poltergeist de Gracia.
Mossèn Cinto, exorcista
Hará unos 25 años que tomé mi primera bebida alcohólica en Barcelona. Desde entonces, oigo a los vecinos del Born quejarse de las molestias del turismo. Aunque los inconvenientes de ser vecino de un disco-pub son menudencias respecto a serlo de una casa de exorcismos. Poned los pies delante del número 7 de la calle Mirallers: en el cuarto piso, Mossèn Cinto Verdaguer ejerció el sacramento del exorcismo, a finales del siglo XIX. ¿Cómo acabó así el confesor del Marqués de Comillas y uno de los poetas más populares de la historia de Cataluña? Un viaje a Tierra Santa agravó una crisis de fe. Y de regreso a Barcelona, entró en contacto con el alucinado Joaquim Pinyol, un místico carmelita que había establecido un piso de exorcismos en el Born, la Casa de Oración, en la que él y sus seguidores se dedicaban a la esforzada tarea de expulsar al Adversario: una tarea a la que Verdaguer se dedicó al cien por cien. Bajo esta vocación había un subtexto social: la Casa de Exorcismos atendía al estamento más mísero de la sociedad barcelonesa, asediado por los (nuevos) falsos credos del socialismo, el anarquismo y el espiritismo. A Verdaguer se le acabó la broma cuando el obispado, vía soplo de la marquesa de Comillas, se enteró que exorcizaba sin licencia, y lo desterró un par de años a un remoto santuario al norte de Vic. Sea como sea, Mirallers es uno de esos puntos lóbregos de Barcelona en los que jamás brilla el sol. En la puerta de al lado, ahora se realizan milagros alquímicos que, los viera Torquemada, irían directos a un auto de fe: tomad un buen trago en el Dr. Stravinsky (Mirallers, 5), genial bar en el que es posible el milagro de tomar un whisky joven que se convierte en añejo en tu copa.

Condenados a la eternidad
Y si hablamos de autos de fe, es necesario recordar que estamos a una esquina de la calle Bòria. Esta calle es recordada en Barcelona por dar nombre al siniestro recorrido de castigo y escarnio que sufría un prisionero condenado hasta su muerte. Cuando alguien era pasado "Bòria avall", significaba que el verdugo se pararía en cada punto para propinar latigazos al reo (que en algunos casos era mutilado) hasta el punto ejecución. Exhibirlo encima de un borrico y ataviado con el sambenito era parte de la diversión en la que se regocijaba la plebe que lo abucheaba.

Y quizás parezca una perogrullada, pero el barrio Gótico tiene tanto de parque temático como de cementerio, claro está. El ejemplo más claro es la preciosa Plaza de Sant Felip Neri: hoy es un remanso bucólico de paz. Sobre todo, porque el espacio funciona como patio de una escuela privada, y durante gran parte del día está cerrada. Los turistas desde unas vallas ven como juegan los niños, a un palmo de sus flashes. No siempre fue así: primero fue un cementerio judío (está en la parte central de la antigua judería de Barcelona). Más tarde pasó a ser un camposanto de las diferentes parroquias del centro de la ciudad, en el que daban con sus huesos los cadáveres de los ajusticiados (no es extraño que, en día de difuntos, ni un alma -viviente- se asomara a la plaza: se rumoreaba que a medianoche una procesión de muertos atravesaba los pétreos muros de la iglesia y paseaba por la ciudad; el desafortunado que se cruzara en su camino, quedaría condenado a vagar en compañía de los espectros toda la eternidad. La realidad es igual de siniestra: el 30 de enero de 1938, un bombardeo fascista acabó con la vida de 42 niños que se habían intentado proteger bajo la iglesia. Los rastros de la metralla asesina se ven claramente en los muros de la iglesia.